Uno de los ejercicios de escritura que más me gusta compartir es el que nos dio Mauricio Kartun en su primer día como maestro en la Escuela de Titiriteros del Teatro San Martín. Había que atravesar la puerta de una casa de infancia y encontrarnos a nosotros niños, jugando en algún rincón. Y escribir -con todos los sentidos- lo que veíamos. Lo hice aquella vez y me reencontré con Tron, un muñeco que había hecho con una tabla de planchar, a la que le había puesto un corcho como nariz en la cara. Era Supertron cuando se transformaba. Pero no voy a contar ese cuento, sino otro.
Me sigo buscando en la infancia para aprender. Es que vivimos en muchas casas distintas, demasiadas. Esta era en Sao Paulo, Brasil: un gran caserón con un subsuelo donde había un salón lleno de espejos que había sido una escuela de danza.
Ese año no fuimos al colegio, rendimos libre. Éramos cuatro hermanos y pasábamos mucho tiempo frente al televisor blanco y negro, mirando series y dibujos animados, y así aprendimos portugués.
Una que nos gustaba era “Las aventuras de Rin-Tin-Tin, donde había un perro pastor alemán, amigo de un niño, el Cabo Rusty, que vivía en el fuerte “Apache”, asolado por los indios, con quienes luchaban. Por eso, con mi hermano Javier, nos gustaba jugar a los soldaditos, con unos de plástico muy lindos, de la marca Estrela, una fábrica de juguetes muy buena. El dueño era amigo de nuestro padre, y siempre nos mandaba regalos.
Teníamos carretas, caballos, unos cañoncitos, el fuerte. Los distribuíamos sobre una gran alfombra en el living y comenzábamos a jugar. Mi hermano siempre movía los indios, yo los soldaditos. Entonces me identificaba con cierta ideología civilizatoria, de orden, que presumo anunciaba cierta neurosis en crecimiento.
Las historias eran casi siempre iguales: los indios rodeaban al fuerte, atacaban y una lluvia de piedrazos desde el cañoncito, los vencía. El entusiasmo inicial siempre se iba apagando y una sensación de vacío nos hundía otra vez en el sopor de la tarde y del encierro en tierras extrañas.
Un nefasto día se me ocurrió pintar a mis soldados, tan desaliñados todos, con un uniforme gris, color de un esmalte que usaba para aeromodelismo. A partir de allí, el juego se volvió terriblemente aburrido, al menos para mí, porque creo que Javier la pasaba muy bien con sus salvajes semidesnudos con arco y flecha.
Hoy comprendo que a esos soldaditos les faltaba dramaturgia. Si hubiera sabido lo que vengo aprendiendo, habría cuidado cada detalle de mis milicos, que los volvían personajes únicos, héroes llenos de contradicciones. Y a los indios les hubiera agradecido el conflicto, ese caos que provocaba su presencia.
Y si pudiera jugar con Javier otra vez, le propondría encontrar imágenes generadoras, disponer en el espacio los soldaditos y los indios en situaciones extrañas, inquietantes. No sé, todos los indios rodeando un soldado, todos los soldados rodeando un indio; indios y vaqueros bailando abrazados alrededor del fuego… Y de ahí arrancar a moverlos, y ver qué pasaba. Estoy seguro que nacerían historias maravillosas, películas de acción y de sueños.
Creo que enseño dramaturgia para títeres por zoom para encontrarme con otros niños, ya grandes. Aparecen como el Cabo Rusty en una pantalla, pero en las ventanitas del zoom, y traen sus muñecos, sus objetos. Jugamos a bucear universos personales, a ponerlos en movimiento y ver adonde nos llevan. Los resultados son casi siempre inquietantes, divertidos, y muchas veces, conmovedores.
Si a mi niño le hubieran contado que seguiría jugando así, creo que le hubiera gustado. El viernes que viene doy una clase. Ya hay unos cuantos inscriptos para ir a jugar. Si querés venir, te espero en Galaxia Zoom.
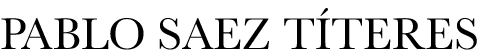

Comentarios recientes