(Apología: Discurso en el que se alaba, defiende o justifica a algo o a alguien, generalmente de forma encendida y vehemente.)
Estoy desarmando un querido taller que habité de manera intermitente, muchos años, en el altillo de una vieja casa del barrio de Villa Crespo. Fue este espacio –sede de una asociación civil inefable- un lugar de acopio y creación titiritera, y en un amplio salón del primer piso dicté clases a unos pocos pero brillantes alumnos. También allí presenté espectáculos, y organizamos encuentros de arte, cultura y otras yerbas. Pasaron tantas cosas en Jufré 705, que la memoria se transforma en catarata de cuentos, de tan maravillosos, hoy parecen inverosímiles.
Cuando formé familia me fui a vivir al oeste, y tuve mi taller en un mágico galpón de madera, merecedor de otro relato. Luego de una mudanza donde desapareció el galponcito, volví al altillo que se transformó en refugio de resistencia durante la pandemia. Ya decidido a hacerlo brillar como espacio de producción, concentré en el altillo todo lo que necesitaría para mis creaciones en próximos años: libros, objetos, materiales, herramientas, títeres.
Pero antes de poder dar a luz esos hijos demorados, llegó la noticia de un nuevo destino para la querida casa, y el deber desarmar el taller en breve. Di gracias al altar de la Guadalupe en el patio central, y miré hacia arriba encarando la tarea que me esperaba. Son dos largas escaleras que hay que subir, para después trepar una más angosta, que da a la pequeña puerta del atelier. Muy luminoso el espacio, con un ventanal en lo alto a la terraza, y otro tras cortinas, que dan al patio abajo, tibia y enérgica luz en invierno, un horno en verano.
Terror me dio ver todo lo que había acumulado estos años: una biblioteca especializada con libros de teatro, títeres, y otros cosechados en librerías de viejo, -y muchos en la basura-, sobre temas que anhelo trabajar algún día: historias de la conquista en el siglo XVI, de cómicos ambulantes en el XVII, de Buenos Aires en el XIX, del futuro distópico que llega. Herramientas, la Singer de mi vieja, materiales, objetos y títeres, todos con una potencia que, sospecho, sólo yo creo descubrir, y siempre temí heredar de urgencia a algún cartonero sorprendido.
Pero descubro feliz que esta inesperada partida, (y mudanza no sé dónde), tiene una gran virtud y sabiduría, la misma que nos dan los años cuando nos enseñan, sobre todo con la partida de seres queridos: el mañana es hoy, no hay tiempo que perder, en este plano el tiempo es un recurso no renovable. Es el momento de pasar de la potencia al acto. Elegir qué voy a hacer con todo lo que junté, en esta poética cartonera que nos enseñó el maestro Kartun , entregar al sacrificio lo que sobra, lo que está demás, lo que sólo es por las dudas, por si acaso, por si algún día…
Entonces, se van a la basura esas mil maderitas para un oficio de marionetista que me excede, se van a la basura todos esos caños de pvc para retablos que no haré, se van a la basura esos bastidores, esos cables, esos fierros… Y a repartir materiales que no usaré: telas, cartones, bloques de telgopor y gomaespuma. Y a regalar con dolor libros, revistas y documentos que no leeré… Y a entregar al azar objetos viejos, misteriosos, interesantes, compañeros, hace años, por costumbre, por posibilidad…
Pero en esta cruel batalla del desapego, llega el momento más difícil: el encuentro con los títeres. Y ahí están, aguardando la sentencia, como cuando el Barbero y el Cura revisan los libros del Quijote antes de la quema. Algunos cuelgan de una soga boca abajo, otros apretados en valijas, otros en canastos. Se salvan los que están por entrar en repertorio: integrantes de obras a estrenar que aguardan ensayos y retoques finales. Se salvan los de colección, cambalache histórico de técnicas y países, apilados en una caja de cartón. Se salvan los que al menos brillan en algún seminario y tienen su numerito que entretiene a las maestras. Y se salvan también esas cabezas prometedoras para no sé qué…
Pero ahí están los más difíciles: los títeres abandonados, fracasados protagonistas de un proyecto trunco, que nunca avanza, que se quedó ahí… Son los que cada vez que miro, digo: “¡Qué linda idea!”. Pero por alguna u otra razón, permanecen estancados con una pátina de tiempo con significantes melancólicos, como esos juguetes rotos de Toy Story. Ahí está la armadura para un títere de guante, que tiene algo de Italo Calvino y su Caballero Inexistente. Ahí está Don Ramón, un títere de cartapesta con mecanismos, que abre la boca y mueve los ojos. Tiene peluca y larga barba hecha con cáñamo, en honor de Valle Inclán. Nunca supe como fumaría una pipa de la que saldría un blanco humo, aludiendo a la pipa de kif del poema “La Tienda del Herbolario”. Y el Curandero, con un agujero en la cabeza de donde saldría una serpiente multicolor, luego de tomar su ayahuasca, y que en lucha fluorescente de teatro negro, saldría triunfante como el cuadro Drago de Xul Solar. Y “el vertebrado” de Roberto Docampo, con el que nos enseñó en la Escuela de Titiriteros a trabajar la madera y a comprender el movimiento desde los reptiles al homo erectus. Y hay más: el perro peludo, Mauro, el animador, la Muerte… Es demasiado bulto, demasiado peso, demasiados años sin resolver una puesta en escena que los justifique. Debo soltar, debo despedir, y una fotografía de ellos es algo extremadamente efímero, en esta era de explosión visual.
Pero antes de despedirlos (si lo hago) llega una esperanza de supervivencia: escribir para ellos. La palabra como anclaje, como soporte, como condensadora, como guardiana, como promesa de verbo redentor. Porque esos títeres, con destino de fogón o relleno ecológico, tal vez puedan ser imágenes que las palabras atrapen, para estallar, tal vez, en metáforas redentoras.
Entonces, escribiré para cada títere abandonado su epitafio guión, su testamento salvador, su vocación de escena, su fórmula de golem, de alquimia trucha. Todo a la espera de un momento donde yo, o quién sabe, les regale horas de taller y ensayo, para animarlos y al fin, darles vida.
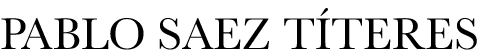

Comentarios recientes