Yo creía que “hacer títeres” era un consuelo que me daba la vida por no poder hacer algo más grande: “teatro”. Hoy sé que “hacer títeres” es un gran privilegio, que los títeres son teatro condensado, néctar teatral, la pura esencia del teatro. Tan rico es nuestro quehacer que abarca desde el charlatán de feria hasta los artistas más sutiles, desde la plaza del barrio hasta los festivales internacionales más exclusivos. Hoy hay titiriteros que sostienen que el arte de los títeres ya se separó del teatro, que es un arte escénico con tanta autonomía como la ópera, la danza o el circo. Debo confesar que a mí me gusta sentir que al hacer títeres, hago teatro. Es que el teatro –en su sentido más tradicional- fue mi primer amor, y esa sensación de enamoramiento, tan fuerte y pura de la primera vez, nos marca para siempre, eso nunca se olvida.
Y fue así:
Estaba cursando tercer año de la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras cuando la vida académica y militante ya me estaba asfixiando. Mi cuerpo tenía ganas de aventuras, y no tanto claustro, apuntes y bibliotecas. Las cátedras me robaban la pasión autodidacta, y los egos políticos, la revolución. Por ese entonces, un amigo me consiguió un trabajo en la administración de un teatro, una pequeña sala en el centro que tenía una fundación que apoyaba el teatro independiente. La sala, llamada “Fundart”, quedaba en Corrientes y Esmeralda, pleno centro de Buenos Aires. Era además la esquina de “El Hombre que está sólo y espera”, un ensayo de Raúl Scalabrini Ortiz que me había impactado fuertemente. En esa esquina había un imponente hotel derruido, que aun portaba en lo alto el nombre de su grandeza pasada a fines del siglo XIX: “Hotel Roi”. La sala en la que comencé a trabajar quedaba bajo ese viejo edificio, sobre la avenida Corrientes, en un subsuelo. Era un pequeño teatro a la italiana, que antes había sido un cine, el “Rosemary”, y antes un cabaret, y antes, muchas cosas más. Terminé ocupando el puesto de “Coordinador de Sala”, en cuyas tareas figuraba: abrir el teatro, prender la bomba para vaciar el sótano que siempre se inundaba con lluvia, reemplazar a los boleteros cuando acomodaban la gente en la platea, hacer el borderaux de cada función, liquidarle a las compañías al terminar, apagar todas las luces, y cerrar el teatro.
Allí conocí los elencos que pasaban, con sus directores, actores, escenógrafos, asistentes. Conocí también la gente de los oficios de teatro: maquinistas, utileros, iluminadores. Aprendía de sus historias y anécdotas de oficio; veía las obras, una y otra vez, sólo, en la platea, o con los técnicos, desde las cabinas. Algunas malas, otras muy buenas. Al terminar la función salíamos a caminar la noche con amigos que pasaban a buscarme. Y muchas veces me iba sólo, saboreando ese mundo del teatro del que me había enamorado, y estudiaba con pasión. Era feliz.
Yo disfrutaba, pero la gente de la fundación iba a pérdidas. Es que la sala se venía abajo: actrices espantadas en los camarines por ratas que nuestra gata Flora no lograba atrapar, baldes con trapos en las plateas, atajando los días de lluvia las goteras que llegaban del techo, un olor a humedad persistente a prueba de sahumerios, y sobre todo, muchas funciones suspendidas por falta de público. Y eso que por allí pasaron tantos maestros del teatro, que hoy me da pudor mencionar.
No sé cuándo fue que decidieron cerrar la sala. Con los boleteros, la última noche, recorrimos el teatro aplaudiendo cada rincón y arrojando papel picado como dolorosa despedida. Quedó clausurado. Meses después, por esas trapisondas de la política, esa esquina, una de las más emblemáticas de Buenos Aires, que tenía también en su conjunto, sobre Esmeralda, el fabuloso Teatro Odeón -donde había cantado Gardel y actuado Margarita Xirgu-, a pesar de la protección como patrimonio histórico que tenía, fue demolido en pocas semanas. Vaya a saber qué negociado escondía, porque se convirtió en una playa de estacionamiento.
Me quede desahuciado, con la tristeza ontológica del porteño de Scalabrini Ortiz y su hombre que está solo y espera. Afortunadamente, al poco tiempo descubrí los títeres, y al convertirme en aprendiz titiritero, iba a encarnar todos los oficios del teatro, arte que cuando te agarra, no te suelta más. Pero allí comienza otra historia: la del teatro trashumante.
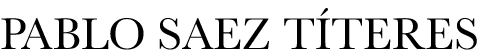

Comentarios recientes