¡Muuu, mooo, maaa, meee, miii, meee, mooo! ¡Chan, chan! Las palabras no alcanzan para poner sonido a este recuerdo: yo, sentado en un banco con otros alumnos, frente al Maestro Hugo. Los mu-mo-ma-me-mi-me-mo, somos nosotros, emitiendo con fuerza la escala que nos va marcando en el viejo piano, algo desafinado, que es el chan-chan. Desde bien abajo, subíamos bien alto, y luego bajábamos otra vez, respirando profundo, y entrando en una especie de trance. Y Hugo, en las pausas, con su voz profundísima, contaba cosas pasando de un pianissimo delicado, acariciándonos con su timbre, a un forte súbito, en un violento estallido que hacía vibrar su viejo piano vertical donde, decía, tenía una bruja encerrada.
Siempre admiré a los vendedores ambulantes, en particular, esa raza que ya no se ve por Buenos Aires: los que venden en los colectivos, el transporte de la ciudad. Hay algunos que llevaban el oficio de manera tan elegante, -en la presentación personal, y del producto-, que eran una verdadera clase de teatro. Fue uno de ellos, con el que solía conversar, quien me dio el consejo: para aclarar la voz, nada mejor que un poco de ginebra. Es por eso que me había comprado una petaca que escondía en la valija con los títeres, y que ya al terminar la primera función, como amante secreta, besaba a escondidas, lejos de las miradas de padres y niños, en las plazas.
Es que yo estaba un poco asustado: trabajaba en la calle, sin micrófono, y después de la tercera función sentía la garganta irritada. Alguien me había hablado de los nódulos, algo que aparecía en las cuerdas vocales cuando se las forzaba y que podía tener graves secuelas. Pero definitivamente ese licor no era la solución: sus efectos dionisíacos sólo eran útiles para una poesía melancólica de dudosa calidad. Mejor dejarla para escribir en los bares, donde mozos pícaros desbordaban la copa chica, la yapa sobre el platito, por la propina del después.
No sé ahora quién me hablo de él y me dio su teléfono: un viejo cantante de ópera que daba clases a cantores de tango: el Maestro Hugo Duró. Fui a verlo con vergüenza, justificando mis ansias artísticas con necesidades del oficio. Vivía, -y lo tomé como augurio-, en la calle “El Progreso” del barrio Parque Chacabuco, en un sector muy simpático, de calles angostas y casitas de cuento, una al lado de la otra. Mis visitas al Maestro Hugo habrán sido de poco más de un año, primero en las clases colectivas, donde vocalizábamos; luego, en visitas individuales, donde me hablaba de los más diversos temas. Todo con Hugo tenía ese tono entre grotesco y melodramático, bastante discepoliano. Siempre supe, al vivir esos encuentros, que algún día debería escribirlos.
Cuando lo conocí estaba cerca de los ochenta años. Corpulento, morocho, de pelo largo y blanco, y sobre todo, con voz de bajo profundo que impresionaba. Vestía desaliñado, y decía que a propósito, porque lo importante era el espíritu. Su historia la fui conociendo de a poco, y la completé con lo que contaban algunos exalumnos de visita, que lo reverenciaban.
A pesar de provenir de una familia sencilla, de un barrio popular, Hugo Duró llegó a ser cantante de ópera, de carrera promisoria. Según me contó, estaba una vez jugando con amigos en Parque Chacabuco, y se puso a imitar los gritos de Tarzán, emulando al personaje que todos los chicos escuchaban en un programa de radio de la década del 50. Pasaba justo por allí un importante maestro de canto, que al escucharlo se acercó y lo invitó a tomar clases con él. Se convirtió en su guía y mentor. Hugo siempre lo citaba, mostrando una foto suya que tenía enmarcada. Con él se formó como cantante lírico y llegó a integrar el elenco de ópera del Teatro Colón. Pero duró poco tiempo. En voz baja me dijo: “Me echaron por homosexual y comunista”.
Quedó sin trabajo. Era la época de oro del tango y alguien lo recomendó –dicen que Osvaldo Pugliese- para dar clases de canto. Por su mítico estudio de la avenida Callao comenzaron a desfilar muchos cantantes de tango. Estudiaron con él: Edmundo Rivero, Rodolfo Lezica, Jorge Falcón, Miguel Montero, y también, decían, Leonardo Fabio y Sandro lo habrían visitado. Su técnica de enseñanza era muy novedosa: combinaba audazmente la disciplina del yoga, que practicaba diariamente, con la formación lírica.
El año que lo conocí, principios de los 90, estaba ya cansado. Tenía pocos alumnos y daba clases en un cuarto del frente de su casa. Cuando le dije que era aprendiz titiritero, se conmovió. Siempre contaba lo que yo estaba haciendo: “dando alegría a los niños”.
Atesoro de las visitas individuales en particular una enseñanza: la lectura en voz alta. Una tarde, en su cuarto, donde se sentaba en posición de loto frente a un atril con sus libros, me enseñó cómo hacerlo. Hugo era un lector voraz de cualquier cosa que llegara a sus manos, de lo más denso a lo más vanal. Frecuentemente lo hacía en voz alta, como le enseñara su maestro. Y tomaba mate al mismo tiempo, porque afirmaba, el mate era un símbolo. Así lo recuerdo y así lo practico aún:
“Primero, hay que respirar profundo y pausado; comenzar luego a leer en el registro más grave y vocalizando muy claro. Después, atender a las pausas que marcan la puntuación. Y al fin, leer con intenciones e interpretando, como para otro que escucha, levantando la mirada para verlo mientras se lee.”
Así, viajé al Siglo de Oro español, y leí mucho teatro y poesía. Doy gracias siempre a Hugo por esta lección. Es una forma de entrenamiento de la voz extraordinaria, que trabaja la técnica, pero también el alma de lo que está escrito.
Queda en mi memoria, especialmente, una tarde en que estábamos vocalizando a viva voz, entrando en un estado alterado, creo, por hiperventilación. En la pausa, Hugo, que le gustaban mucho las máquinas, nos mostró la foto en una revista de un gran avión, de esos de carga que usa la fuerza aérea. De pie, revoleando su melena canosa y declamando con sus grandes manos, describía sus características: “¡Cuántos años necesitó la humanidad para tener el conocimiento para lograr la técnica para construir semejante máquina de miles de kilos que se elevan por el cielo!” Y volvímos a vocalizar, cada vez con más brío, impúlsados por su arenga y su piano: ¡Muuu, mooo, maaa, meee, miii, meee, mooo!
¡Chan, chan!
En el descanso continuó Hugo, con voz meliflua y sensiblera: “¡Qué maravilla si esa técnica sirve para transportar alimento para los que tienen hambre y nada para comer!” Y siguió la vocalización grupal, intensa. Y entonces, el Maestro exclamó, en un gritó furioso: “¡Pero qué horrible si es para arrojar bombas, en una guerra, sobre inocentes indefensos!”
Volvimos a vocalizar conmovidos, hasta la próxima pausa, donde nos dijo: “Ustedes, están aprendiendo una técnica, y tendrán voces potentes, hermosas, entonadas…” Y agregó, con tono acaramelado: “Y qué bendicion si es para entregar su arte al pueblo y brindan sus corazones sinceros…”
Y la última vocalización, cada vez más exigida y extática: ¡Muuu, mooo, maaa, meee, miii, meee, mooo! ¡Chan, chan!
Y allí el Maestro Hugo Duró se detuvo. Nos clavó los ojos desmesuradamente abiertos, como una máscara de tragedia griega, plena de horror y furia, y gritó: “¡Pero qué mierda si toda esa técnica que aprenden es para alimentar su ego y su horrible vanidad!”
La declamación final resonó en el extraño sonido que salía a veces de adentro de su piano. Y Hugo lo miró y sentenció feroz, como tantas veces cuando terminaba sus lecciones: “¡Y vos, callate bruja!”
Todas las reacciones:
Tú, Ines Saez y 15 personas más
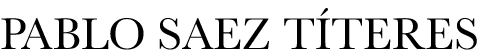
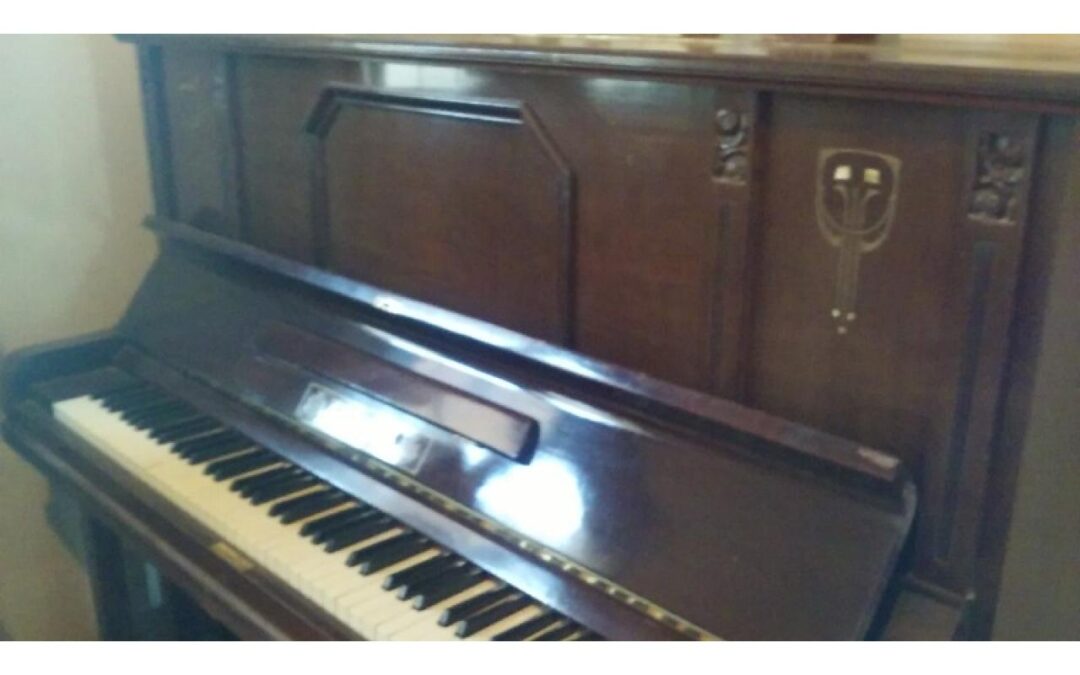
Comentarios recientes