Para un niño de departamento como yo, de infancia en cuatro países, mucha televisión y poca plaza, trabajar como titiritero en la calle era más un reto personal que una elección artística. Además, poder dar una función en un parque, solo y sin micrófono, era la prueba de oficio que me habían aconsejado viejos titiriteros. No sin temor, acepté el desafío, como aspirante a caballero frente a la cueva de un temible dragón con mi espada nueva. Había tenido un intento en Parque Centenario con un teatro armado con una valijita que me colgaba al frente, que hoy presumo, de escaso impacto visual. Ya estaba comenzando, cuando un titiritero que siempre andaba por ahí, tocó su tambor a pocos metros mío. Al terminar mi presentación fui a verlo, y le dije con cara de malo: “¡Que sea la última vez que hacés el llamado cerca mío!” El hombre, que daba función incansable, de plaza en plaza, me miro azorado y me dijo: “Tengo cinco hijos.” El tiempo me hizo comprenderlo y hacer amistad en respetuosa distancia. La cosa es que la calle me parecía peligrosa, un lugar duro donde luchar por la supervivencia. Y no estaba preparado.
Una de las tantas series que me vi, de punta a punta en mi adicción televisiva, fue Kung Fu, con David Carradine. Como tantos de mi generación soñaba encontrar al maestro Po que diera paz a mi mente y poder a mis puños. Por eso, cuando un amigo me dijo que en Almagro, mi barrio, había un viejo maestro chino de Tai Chi Chuan no lo dudé: era una clara señal del destino. Se llamaba Wang Tsing.
Cuando llegué a la vieja casa donde funcionaba el “Centro de Cultura China Clásica”, me hicieron pasar a la terraza donde estaba el Maestro Wang. Me recibió sonriente, me dio la mano y me dijo: “Manos flías, falta enelgía” En la gran terraza techada había unos grandes piletones de cemento y muchas bolsas de tierra. Me dio una pala y me dijo la cargara adentro de ellos. No sé cuántas horas estuve paleando queriendo adivinar la enseñanza que me estaba transmitiendo. Hoy creo que ninguna: Wang sólo quería preparar la huerta que estaba por inaugurar, y donde durante años vi crecer su verdura. En baldes juntaba orín que mezclaba con agua para darle fuerza. Y a un costado tenía un palomar donde criaba palomas silvestres que purgaba con maíz, que cada tanto se comía. Y en el agua de una vieja bañadera con patas a veces criaba anguilas. Todo para tener buen alimento, porque, decía, casi todo lo que nos
venden tiene veneno.
Las clases eran dos o tres días por semana. Wang practicaba la forma Yang, que había aprendido de su maestro Chen Mang Chin. Según contaba, él era de una familia de la nobleza china, y por eso lo habían enviado a un templo de niño, donde recibió educación con su maestro en las cuatro ramas tradicionales del taoísmo: Tai Chi Chuan, poesía clásica, medicina y caligrafía. Wang había escapado de la revolución china. Odiaba a los comunistas a pesar de tener entre sus alumnos un ambiente bastante progresista. Ingeniero agrónomo, que nunca había ejercido, al llegar a la Argentina, luego de un paso por Brasil, trabajó un buen tiempo en la escuela de teatro del conocido actor Lito Cruz, donde daba Tai Chi para los alumnos. Su fama se extendió también entre periodistas, músicos y un ambiente muy heterogéneo, que llegaban a tomar clases a su casa de Lavalle al 3500. Llegó inclusive a tener cierto renombre y le hicieron notas en revistas como First, y Playboy le dedicó ocho páginas.
Nos recibía siempre alegre, a veces con el torso desnudo en pleno invierno, y luego de tomarse un enorme licuado al que ponía de todo, subía a la terraza donde nos alineábamos frente a él. Enseñaba a la manera tradicional: los más nuevos adelante, los más experimentados, atrás. Nos saludábamos inclinándonos y luego de unos estiramientos, comenzaba la forma mirando al frente. Había que copiarlo y seguirlo como pudiéramos, hasta el final. Tenía una forma larga, que duraba veinte minutos, y otra más corta, un poco menos. Una vez terminada, explicaba posiciones, hacíamos preguntas, o hablaba de cualquier cosa. Siempre decía que tenían que pasar diez años hasta aprender la forma, para luego, incorporar la respiración, clave del trabajo para acumular energía en el Tan Tien. A los recién llegados siempre les hacía pegar un puñetazo en su panza –una roca- y cientos de veces le escuché el relato de cómo un Mister Atlas de Chile se rompió el brazo intentando lastimarlo.
Era un placer verlo danzar en el Tai Chi. Era su maestría y sin duda movía una enorme energía desde los pies a la punta de los dedos. Como una oruga que fabrica seda, en movimientos suaves y precisos, atravesaba todos los movimientos que delataban una oculta marcialidad. Wang decía que el Tai Chi era el arte guerrero más elevado, pero que a su edad, lo más importante era la salud, porque si algo amaba Wang era la vida. Su frase más repetida era: “Salud y larga vida”. Y las dos juntas, porque sin salud, decía, mejor irse pronto.
¡Cómo nos reíamos con Wang! Éramos un grupo de varones los martes y jueves por la mañana que disfrutábamos sus cuentos entre forma y forma. Wang valoraba sin disimulos la energía femenina, para él de una importancia enorme en el intercambio sexual. Hablando de mujeres, la escena a veces parecía una charla socarrona de café, nosotros rodeando al maestro.
Sus enseñanzas eran simples y profundas: Wang decía que siempre hay que estar alegre, porque si estamos tristes, el diablo puede entrar por arriba de la cabeza y enfermarnos. Que es importante parecer tonto, que no es lo mismo que ser tonto. Que todo se equilibra: uno bueno, uno malo. Que la heladera es nuestra farmacia. Que en primavera hay que hacer ayuno una semana, y en invierno, comer osobuco. Que por las noches el alma sale a pasear y después vuelve. Que el aire es alimento, por eso, respirar profundo en el campo, y cortito en la calle. Que hay que tener piernas fuertes, porque son como raíces de un árbol. Y caminar mirando el horizonte, porque si mirás el suelo, te vas para abajo. Que hay que hacer tai chi en grupo, porque solos somos perezosos. Que el yoga es bueno, pero el tai chi, mejor. Que el tango es tai chi. Que con veinte minutos de ejercicio todos los días es suficiente. Que el cuerpo es la casa del espíritu, y hay que tener la casa limpia. Una vez le preguntamos que había que hacer si nos querían asaltar con armas en la calle. Dijo que si hay lugares que nos parecen peligrosos, mejor no ir por ahí. Y si nos pasaba, que entregáramos todo, y si podíamos, saliéramos corriendo. Porque la vida es más importante que el dinero. Y siempre decía, con esa voz que aún escucho: “Impoltante: hacel Tai Chi y no pensal”.
Creo que es fundamental el manejo de la energía en todas las artes escénicas. Lo expresa en una ley de su antropología teatral Eugenio Barba. Es lo que hace que esos grandes actores, aun sentados, sin moverse, tengan presencia escénica. En los títeres es imprescindible: la energía debe fluir desde el centro, enraizada en tierra por la planta de los pies, para animar la materia y los objetos. Estoy seguro que algo hay que hacer con el cuerpo para que esté en “condición pre-expresiva”: Chi Kung, Tai Chi, Yoga, Karate, Tango, Salsa, Pilates, Cumbia, lo que sea. Philippe Genty recomendaba el Aikido. Pienso también que una buena obra es como una forma oriental: se vuelve maestra con el tiempo, mucho tiempo.
Siempre en mis talleres doy el ejercicio de amasar una bola de energía, jugando con ella de mano en mano, pasándola en ronda. Hoy, en mis clases online post pandémicas, amasamos energía y nos la pasamos por las ventanitas del zoom. Creo firmemente que esa energía traspasa las pantallas.
Dicen que Wang, ya más viejo, se cayó un día en la calle, y sus hijos lo llevaron de regreso a China, donde vivían. Escuché en una entrevista a Borges discurrir sobre la posible lógica de la teoría de la reencarnación. Wang lo afirmaba como una certeza del sentido común: el alma cuando deja este cuerpo, se va a otro. Esté donde esté Wang, lo imagino feliz, sonriendo. Cada vez que hago Tai Chi, lo saludo antes de comenzar la forma. Salud y larga vida a mi Maestro Wang Tsing.
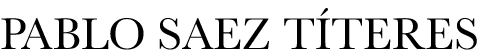

Comentarios recientes